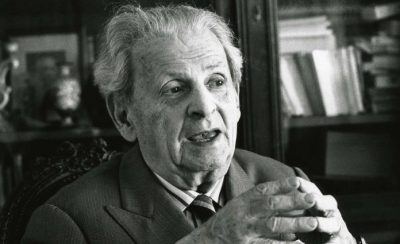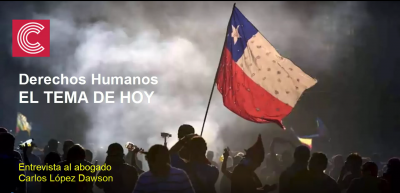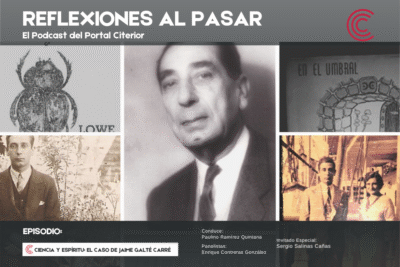¿Qué simboliza la estrella en la bandera chilena?
Disquisiciones sobre la chilenidad
Erick Millanao Toledo, Editor portalciterior.cl
Probablemente uno de los elementos que más nos distingue como nación es nuestra bandera nacional. Desde niños escuchamos los simbolismos clásicos asociados a sus colores: el rojo es la sangre mapuche, el blanco por la nieve de nuestras montañas y el azul del cielo; pero además está la estrella solitaria.
La primera referencia a la estrella en nuestra bandera se atribuye a Bernardo O’Higgins, quien habría querido representar en ella la “estrella de Arauco”. Uno podría preguntarse entonces de qué estrella de Arauco estaba hablando O’Higgins.
Probablemente, la primera descripción histórico-mítica respecto al pueblo mapuche se haya elocuentemente en el poema épico La Araucana de Ercilla.
Allí se alude al territorio de Arauco y a varios elementos míticos fundacionales de nuestra identidad nacional. Respecto de la palabra “Arauco”, algunos la refieren a las palabras Raw y Co, “agua gredosa” en mapuzugun; otros hablan en cambio de que su origen se hallaba en el vocablo quechua “aucca”, que significaría enemigo, palabra con la que los incas habrían denominado a los pueblos mapuches, por cuanto nunca pudieron dominarlos.
Cual sea el origen cierto del vocablo Arauco, la estrella de nuestra bandera aludía a una estrella que debiera ser característica del pueblo mapuche.
En un famoso cuadro pintado a inicios del siglo XX por Pedro Subercaseaux conocido como “El joven Lautaro”, que hoy en día se encuentra en la Comandancia en Jefe del Ejército, se puede ver una imagen de Leftraru (traro veloz) sosteniendo con su mano izquierda una bandera tricolor con una estrella de ocho puntas en su centro. Wüñelfe es el nombre que le da el pueblo mapuche al lucero del alba (que generalmente se asocia al planeta Venus) y se representa por la estrella de ocho puntas.
Pero, hoy en día, especialmente tras los movimientos sociales iniciados el año pasado, las banderas mapuches que vemos no poseen estrellas de ocho, sino de cinco puntas.
Al respecto, parece necesaria una breve disquisición.
La bandera que tanto auge ha tenido este último tiempo no es una bandera que tradicionalmente haya acompañado al pueblo mapuche, sino que es producto de una búsqueda creativa emprendida por el Aukin Wallmapu Ngulam o “Consejo de Todas las Tierras”, a partir de 1991, con la pretensión de, tal como lo hacen todos los pueblos del orbe, dar al mundo mapuche una forma de representación colectiva.
Desde un punto de vita meramente cronista podría afirmarse que, entre varias propuestas recibidas, se escogió una por acuerdo de los participantes; una mirada más profunda podría ver un proceso de búsqueda en lo más recóndito de la propia identidad, bajo el susurro de los espíritus ancestrales, de los símbolos colectivos y de las profundidades del inconsciente colectivo mapuche para descubrir la que desde 1992 tomó forma y color, siendo enarbolada públicamente por primera vez el 6 de octubre de ese año.
La expresión mapuche Wenufoye deriva de wenu (arriba) y foye (canelo, árbol sagrado), por lo que algunos la traducen como “Canelo del cielo”, es la vara de canelo que tradicionalmente se eleva hacia el cielo como enseña representativa de la comunidad mapuche.
Wenufoye fue el nombre que adoptó esta bandera que acabó siendo reconocida oficialmente por el Estado de Chile tras la dictación de la “Ley Indígena” en 1993.
Es así como en la Wenufoye mapuche, al interior de la imagen del kultrun, en el cuadrante inferior derecho se observa una estrella, pero de cinco puntas.
Pues bien, como resulta obvio, el pueblo mapuche no cree que exista solo una estrella, siendo varias de ellas también relevantes como Yepun (el lucero del atardecer) o Punon Choike (constelación de Orión). No deja de ser interesante que la decisión apuntara entonces no a Wüñelfe, sino a una estrella más universalmente utilizada en las banderas del mundo, incluida, por cierto, la chilena.
Autores como Jorge Baradit y más relevantemente Gastón Soublette, refieren que la bandera chilena propuesta por O’Higgins en efecto contemplaba una estrella de cinco puntas, pero circunscrito en su pentágono central se hallaba bordado en hilo blanco una especie de asterisco de ocho puntas, elemento que prefiguraba el Wüñelfe, integrando entonces ambos astros en el emblema patrio.
Ahora bien, una estrella se entiende que brilla, que entrega luz y que ilumina… entonces, ¿cuál es la luz que entrega la estrella de nuestro pabellón?
En psicología, se entiende que el “yo” es una parte central del aparato psíquico que, cumple un rol coordinador e integrador, mediando entre el mundo interno y la realidad. En esa perspectiva, posee una función dirigida al entorno -que se traduce en una apreciación, sentido y juicio de realidad-, pero además tiene la particularidad de, reflexivamente, tomar conciencia de sí mismo y, como parte de ese proceso, adquirir conciencia de identidad, es decir, darse cuenta de que uno es la misma persona a través del tiempo.
Pues bien, ese mismo concepto es aplicable a la identidad nacional de un pueblo.
Identidad deriva del latín ídem (“el mismo” o “lo mismo”). La identidad nacional entonces hace referencia a un yo como nación que se vuelca reflexivamente sobre sí misma para adquirir un sentido unitario a través del tiempo. Pero ese ejercicio yoico se ejecuta esencialmente en paralelo con aquél otro en que se toma conciencia de su entorno.
El entendimiento en el ser humano se basa en realizar un proceso de diferenciación y, por lo tanto, para poder comprender cuál es su esencia, se diferencia a través de diversas características de otras identidades.
No somos argentinos porque no hablamos de la forma en que hablan los argentinos, no somos peruanos porque nuestros ancestros no son mayoritariamente incaicos…
Somos entonces lo que somos porque logramos diferenciarnos de nuestro contexto, pero al mismo tiempo, en conjunto con ese ejercicio analítico de abstracción en que nos diferenciamos del entorno, necesariamente debemos realizar la tarea de síntesis integradora de la realidad, tomando conciencia de que ese contexto es al mismo tiempo el nicho con el cual conformamos una unidad ecológica.
En tal sentido, Heidegger plantea que el ser humano es imposible de ser entendido sin incorporar en su existencia su contexto: es un “ser-en-el-mundo”.
Humberto Maturana, por su parte, podría referirnos que existe una deriva ontogénica o co-ontogénica en que el ser y el contexto mutuamente van modulándose en el devenir del tiempo. Tal vez una mirada similar debiera tenerse respecto a lo que es un país: es una forma de ser que ha emergido en un diálogo constante con su entorno.
La trampa probablemente ha estado en que en busca de una identidad nacional que nos diferencie de otras identidades, nos hemos perdido de una diferenciación original, que por obvia se ha callado y de callarse se ha olvidado.
En América, el proceso de conquista se dio básicamente de dos formas. Una, a través del exterminio de los pueblos originarios, liderado básicamente por los pueblos angloparlantes, y otra mediante la aculturación, que fue la que primordialmente trajeron los españoles.
Mediante esa aculturación, esto es, integrar una cultura distinta a la propia, probablemente con la mejor de las intenciones, se pretendía liberar a los pueblos originarios de sus creencias para instaurar aquellas que se consideraban las verdaderas, es decir, las traídas desde Europa.
En cualquier caso, sea por exterminio o por aculturación que se produjo la relación entre inmigrantes y habitantes originarios -entre europeos y amerindios-, el portugués Boaventura de Sousa Santos plantea la histórica existencia no solo de un genocidio, al fallecer intencionadamente o no muchos habitantes originarios de estas tierras, sino más aún de un verdadero “epistemicidio” desde las culturas del hemisferio norte hacia aquellas del hemisferio sur, vale decir, como un forma europeísta de conocer y comprender el mundo avasalló con los paradigmas hasta entonces existentes en América.
En particular, respecto de lo ocurrido en Chile, esto resulta plenamente aplicable a la forma de relacionarse que a partir de ese momento comienza a establecerse entre las distintas culturas y naciones que llegan a conformar nuestra patria.
Probablemente con la mejor de las intenciones llegan inmigrantes del hemisferio norte – en particular los europeos- a culturizar a los “pueblos bárbaros” del hemisferio sur. Esto, al poco andar, terminará traduciéndose en el sistema de castas característico de la conquista en nuestro país y, con el tiempo, derivará en el establecimiento una clara diferencia “racial” entre las altas clases sociales -compuesta básicamente por inmigrantes europeos- y las clases bajas -compuesta fundamentalmente por los pueblos originarios, los mestizos y aquellos inmigrantes de “razas oscuras” del hemisferio sur, existiendo incluso una diferenciación entre aquellos inmigrantes americanos que se asemejan o no a los europeos, como argentinos y uruguayos.
En este proceso que paulatinamente se fue dando en nuestro país se generó una frontera casi natural en que aquello “feo”, innoble o “huacho” fue quedando al margen, proceso que en la década del 80 del siglo pasado se acentúa a tal punto de ir generando verdaderos guetos de marginalidad, poblados fundamentalmente por personas de origen familiar no-europeo.
Uno podría cuestionarse entonces si es que en Chile en efecto ha existido racismo o no.
Como sea, desde otra perspectiva, ocurre que los magallánicos se reconocen a sí mismos como pertenecientes a la “República independiente de Magallanes”, sucediendo algo parecido con los habitantes de “la isla” -sea ella Rapa Nui, Chiloé o Robinson Crusoe- o los pueblos originarios.
Hay un punto en que la identidad de pertenencia a un lugar o una cultura se torna en una especie de antinomia respecto de la chilenidad: cómo convencer a un aymara que no es aymara, sino que es chileno. Probablemente, la dicotomía para todos estos individuos es la misma, porque el paradigma hasta ahora ha sido la conquista, la lucha entre dos fuerzas: la chilenidad y el cada una de las otras posibilidades.
Pareciera ser hora de buscar respuestas nuevas, nuevas formas de encarar el problema.
Ser chileno no tiene por qué ser antagónico con ser mapuche, rapa nui o aymara. Esto se torna particularmente crítico en momentos en que tanto Chile como gran parte del mundo ha comenzado a abrazar el paradigma de la inclusión. Que cada ser humano, cada pueblo, cada cultura se congregue a aportar con su propia identidad, con su propia religiosidad o irreligiosidad, con su propia perspectiva y visión del mundo.
Llegando a este punto, sería interesante retomar el análisis de los símbolos que nos dan sentido como nacionalidad. Quizás en vez de mirar la estrella sólo como un punto radiante la pudiéramos ver también como un punto de congruencia, entendiendo que cada una de sus puntas hace alusión a cada una de las muchas culturas o naciones que convergen en un mismo centro y ese centro pentagonal viene a significar nuestra identidad nacional, dada por una complejidad de diversas culturas, de diversos pueblos que han venido a constituir lo que hoy en día es nuestro país.
El sentido unitario de la estrella reafirmaría así que, a pesar de las diferencias que originalmente tenían esas culturas, esos pueblos son capaces de entenderse y de asumir que, en una mirada de integralidad e inclusión, cada uno -desde su diferencia- viene a aportar para constituir la chilenidad.
Las plazas de armas, del mismo modo que los foros romanos y las ágoras griegas, han constituido el punto más relevante de nuestras ciudades; ellas originalmente surgieron para congregar en ellas el comercio, el poder ejecutivo, la religiosidad, las arengas políticas y también las sombras de cada ciudad. El centro de esa estrella de cinco puntas es la alusión a la inclusión, como el Pentágono de la Plaza de Armas de Coyhaique: un punto de encuentro y fundación. Nuestra ciudadanía se construye entonces a partir de esa Plaza de Armas que es nuestra estrella. Y ello es precisamente lo irradiado.
Ahí está la estrella para incluir toda la diversidad posible: no sólo “tú” y “yo”, sino también “él”; no solamente “nosotros”, sino siempre abiertos a la posibilidad de agregar a alguien más que pueda arribar desde cualquiera de los cuatro puntos cardinales para reunirse en un significado colectivo.
Cinco es la medida natural de cada mano, cada mano se abre para acoger a otras. En cada uno de nosotros, el conjunto de ambas manos da cuenta de la reunión de nuestra propia unidad, de nuestras propias luces y sombras, pensamientos y sentimientos, deseos y represiones; una necesaria integración en la que probablemente nos tomaremos gran parte de nuestras vidas. Pero esas dos unidades reunidas -nuestras dos manos- en señal de búsqueda de individuación, se muestran abiertas para saludar a otros, para invitarlos a unir nuestras manos a las de ellos y construir juntos una sociedad. Mari mari es el tradicional saludo mapuche que pudiera ser interpretado como una invitación a unir tus diez y mis diez (mari significa diez).
Un individuo aislado es un punto, si se une con otro conforman una línea y emerge una dimensión, la dimensión social. Pero sin pretender superar su eventual antagonismo podrán dar cabida a un tercero que medie entre ellos, surgiendo una superficie. Eso es inclusión, es ampliar horizontes y potenciar el desarrollo de sus partícipes. La chilenidad, la estrella, es la quintaesencia de nuestro país.
Como sea, hoy en día, cuando juega la selección nacional de fútbol, cuando una atleta logra un triunfo o incluso en fechas como las que vivimos actualmente en septiembre, en que cada casa se hace partícipe de la fiesta de la chilenidad a través de colocar la bandera tricolor en su frontis, más que tratar de entender si la estrella debiera tener ocho o cinco puntas, me parece que lo interesante es entender la perspectiva que podemos adoptar para entender esta estrella.
La vida está llena de posibilidades respecto de las cuales podemos optar por una u otra de ellas. Cada posibilidad se materializa en distintas realidades. Una misma existencia nacional puede dar cuenta de múltiples realidades. Cada hogar es una realidad distinta, cada ciudad es una realidad distinta, cada persona, cada pueblo originario.
De esa diversidad -expresada en tres colores- logramos de alguna forma reunirlos para intentar expresar un sentido unitario través de la estrella. Probablemente más que ante una estrella solitaria, entonces nos encontramos frente a una estrella que quiere ser solidaria.
El historiador porteño Claudio Díaz Pérez ,refiere que Chile se funda en una especie de “poema colectivo” que es el mito del Combate Naval de Iquique y la arenga de Prat.
El carácter mítico por cierto no alude a que sea falso. Muchas veces se entiende mito como una mentira -de ahí deriva el vocablo “mitómano”, pero la palabra mito aquí se ocupa en el primer sentido que le da la Real Academia Española de la Lengua, esto es, una “narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico”.
En este sentido, la etimología de la palabra mito, estaría en la raíz griega “myo” que significa “yo cierro”, misma raíz que origina las palabras misterio, místico. El mito es una narración que simboliza algo que no expresa directamente en el relato, un sentido que calla por lo profundo de su contenido y la imposibilidad de expresarlo explícitamente.
Pues bien, claramente el combate marítimo liberado en las costas de Iquique está claramente documentado como hecho histórico; pero posee características definitorias de nuestra identidad nacional de maneras insospechadas y que lo sacan de la historia para llevarlo a un tiempo mítico.
A modo de ejemplo, parece imposible que alguien haya tomado exacta nota de lo dicho por Prat en su arenga: la Esmeralda se hundía, el ruido era ensordecedor, de forma tal que al parecer pocos escucharon su llamada al abordaje; sin embargo, en nuestras escuelas, nuestras conversaciones, cuál más cual menos, todos los chilenos conocemos ese discurso.
Esa arenga de Prat aparentemente habría sido reconstituida a partir de los sobrevivientes de la Esmeralda que fueron apresados en Iquique; luego este mensaje fue procesado por un cronista de su tiempo, culminando con la generación de un sentimiento de unidad nacional que no habría existido tan claramente antes de la llamada Guerra del Pacífico.
Un aspecto muy interesante respecto a la historia del Combate Naval de Iquique resulta el inicio de ella, esto es: “humos al norte”. Los “humos al norte” dan cuenta de la mentalidad del chileno, definen claramente una sensación que atraviesa a todos los miembros de esta nación.
“Humos al norte” da cuenta de algo que no podemos dimensionar exactamente y respecto de lo cual sólo sabemos que constituye un peligro: será un terremoto, un maremoto, un incendio gigantesco, una tormenta, una erupción volcánica; el hecho es que sabemos que algo va a ocurrir y ese algo que va a ocurrir va a ser difícil de sobrellevar. En ese punto toma relevancia que “nuestra bandera nunca ha sido arriada”. El nunca no existe en la historia. En tiempos históricos todo puede pasar, pero en los tiempos míticos puede hablarse de eternidad: de un “nunca”. De este modo, el chileno nunca bajará los brazos ante la adversidad que se aproxime: es el mito del chileno esforzado que es capaz de superar todos estos traumas. Interesante resulta que esto ya se encontrara anidado en La Araucana, al hablar de estos territorios como un destino atribulado para quien se adentrara en ellos.
Joseph Campbell indica que los mitos y ritos de los pueblos no pretenden en general un dominio sobre la naturaleza, sino que más bien describen y acompañan al pueblo en la necesaria aceptación de lo inevitable del destino; de hecho, no existen registros de mito tribal alguno que procure postergar la llegada del invierno, sino que más bien lo que hacen los ritos y mitos es preparar a la comunidad para sobrellevar en compañía de toda la naturaleza la estación más inhóspita del año.
Nuestros mitos fundacionales como nación, entonces, cumplirían un rol similar: prepararnos para los “humos al norte”.
No se habla en La Araucana de una estrella, pero en el Canto XXI es posible leer que Talcahuano lideraba un grupo de mapuches que portaban terciadas “bandas azules, blancas y encarnadas”, una prefiguración de los colores que finalmente tendrá la bandera chilena.
Aunque, claro está, su derivación esté más históricamente asentada en los colores de la revolución francesa. Pero cualquier elección consciente probablemente tiene un trasfondo inconsciente y la elección de esos colores específicos no tendría por qué escapar de tal suposición.
En alquimia se habla precisamente de tres colores cuando se pretende resumir el trabajo de transmutación al que estaban llamados los adeptos de dicho arte; es decir, para transformar lo vano en precioso, la obra debía atravesar tres etapas o colores: nigredo o negro, albedo o blanco y rubedo o rojo.
El nigredo en cuanto oscuridad, llamado también “cabeza de cuervo”, representaba la primera fase de la obra: la muerte, descrita por algunos como un “descenso a los infiernos”, como el grano de trigo que es enterrado para morir y permitir el futuro nacimiento de la espiga. Probablemente, hay un punto en que el azul del cielo es al mismo tiempo la oscuridad donde se despliegan las estrellas en la noche, de modo tal que el negro terminaría siendo reemplazado por el azul oscuro.
De este modo, tal como la bandera tricolor de Francia, la chilena daría cuenta de un proceso de transformación, lo que a la luz de los míticos relatos de La Araucana y el Combate Naval de Iquique, adquiere ribetes dramáticos. Los colores de nuestra bandera podrían entonces remitir a la constante circunstancia de estar superando oscuridades, guiados por la estrella como una esperanza, como una forma de expresar nuestra resiliencia solidaria.
Los tiempos actuales son un claro ejemplo del proceso descrito precedentemente. Y nuevamente Chile ayuda a Chile, enfrentando la adversidad, los “humos al norte” de estos tiempos. Pero, a la vez, los tres colores y las puntas de nuestras estrellas nos remiten a la necesidad de reunirnos solidariamente para construir y re-construir cuantas veces sea necesario nuestra patria.
Pero en ese llamado no debiera faltar nadie. Unidad en la variedad y variedad en la unidad, así establece un aforismo de la estética. Cuando uno visita la localidad peruana de Puno puede conocer una cultura ancestral -los Uros- que fabricaba especies de islas flotantes de totora. Sin embargo, lo que uno ve hoy en día allí no es más que una reconstrucción, porque no hay una tradición que haya permanecido a través del tiempo, sino que hubo de ser reconstruida. ¿Esperaremos a tener que re-fabricar etnias en nuestro país, tal como se ha hecho en Puno?
En Chile ya no contamos con los Selknam para arrimarnos a la plaza de armas nacional. Nuestra identidad ha requerido diferenciación: analizar es separar, establecer diferencias, para poder entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a un objeto; sin embargo, este ejercicio de análisis carece de sentido si no es complementado con una síntesis que logre reintegrar el objeto y su contexto.
…y probablemente sea esa síntesis -esa integración de diversos elementos- lo que mejor define hoy en día la chilenidad. Los perros que recorren nuestras calles se llaman quiltros, palabra de origen mapuche que aludía a un tipo de perro que traían los españoles y que hoy se aplica por generalización a aquellos canes que son una reunión de muchas razas. Pues bien, quiltro tal vez no sea una palabra tan desafortunada.