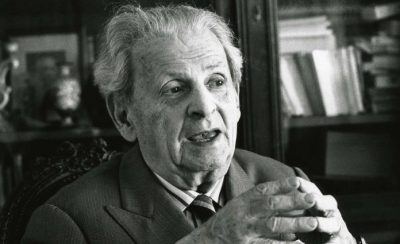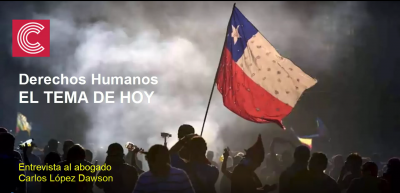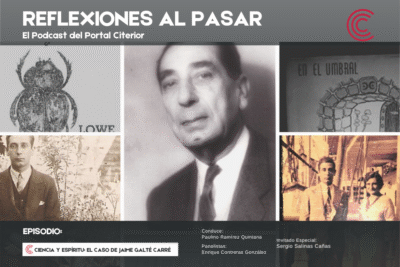El delincuente… ese “otro”: marginalidad e inclusión.
Erick Millanao Toledo
Psicólogo, Magister en Psicología Clínica
El año 2004 se estrena un filme que retrata un particular proceso llevado a cabo a principios de los años 70. Machuca se llama ese filme y Saint Patrick’s College es el ficticio nombre del establecimiento educacional en que se desenvuelve la historia. Gonzalo Infante y Pedro Machuca, ambos de 11 años, son los protagonistas de una relación que va paulatinamente desarrollándose a partir de la obligación de compartir con quienes representaban respectivamente las marcadas y clásicas diferencias entre el rico y el pobre, entre el poseedor y el desposeído, entre el heredero de riquezas y el heredero de pobrezas.
Desde un inicio, las sociedades han ordenado los grados de influencia de sus miembros en estructuras sociales, existiendo desde tiempos inmemoriales la marginalidad.
La R.A.E. define marginalidad como una “situación” de “exclusión social”, referido a una persona o una colectividad. Su origen etimológico está en el vocablo latín margo, el cual aludía a un borde o un margen. Margo, a su vez, proviene de la raíz merg, de la cual también nace el vocablo germánico mark, que refiere a los límites de un territorio o comarca, el cual queda enmarcado por tales marcas o landmarks. Más allá de ese marco estará lo marginado.
En los tiempos que corren, si bien los márgenes son más simbólicos, están determinados por muros cada vez más inexpugnables, al mejor estilo trumpista.
El marginal es un profano del sistema, por cuanto se encuentra enfrente (pro) del templo (fanum); un templo que se ha levantado para adorar al consumismo en los altares de los malls, los medios de comunicación y las redes sociales.
Desde tales altares, el sistema les muestra y les promete un paraíso cuyos frutos son las zapatillas y ropa “de marca”, además de una vida de lujos que aguarda a la vuelta de la esquina. Pero al mismo tiempo y en esos mismos altares le restriegan en su rostro los límites: es un profano que mira desde afuera una fiesta, pero que tiene vedada la entrada.
Al parecer existen solo dos salidas a este atolladero dicotómico: 1) asumir tal diferenciación como obvia y hasta innata, sintiendo incluso el propio marginado que es él quien establece los límites; a quienes tienen acceso a los bienes les llamará displicentemente “cuicos”, “zorrones” o “explotadores” y, más aún, para la contracultura delictiva, estos serán los “giles”, los “longis”, los “laburantes”. 2) buscar “algún medio” para ser parte de ese selecto grupo que es capaz de ostentar autos innecesariamente todoterreno, joyas de deslumbrante brillo y operaciones estéticas superfluas.
La unilateralidad reina en este paradigma. Y es que, ante un mundo tan líquido y complejo, la búsqueda de defensas o la necesidad de alcanzar alguna mínima certidumbre impone los límites como una verdadera panacea que nos concede la impresión de adquirir control sobre nuestras vidas; nos permite sucedáneamente poder darle algún orden al caos del día a día. Pero, sin darnos cuenta, llegamos a un punto en que todo se reduce a alternativas irreconciliables: luz o sombra, derecha o izquierda, locura o razón, libertad o cárcel, represión o descontrol.
En el fuero interno, ante el inefable espejo del autoexamen, ciertamente descubriremos en cada uno algunos elementos que juzgaremos como positivos y otros como negativos.
Sin embargo, en virtud de las necesidades defensivas del nuestro propio “yo”, inevitablemente y sin darnos cuenta de ello, muchos de tales “defectos” los reprimiremos para encerrarlos en nuestro inconsciente personal y luego tirar la llave. No obstante, algunos de tales contenidos no reconocidos o simplemente rechazados serán procesados por una operación defensiva llamada “proyección”, por la cual estos serán expulsados simbólicamente de nuestro ser para ser localizados en un “otro” (persona o cosa).
Construiremos así una verdadera frontera que, convenientemente, pondrá a buen resguardo la realidad psicológica de cada uno.
Es así como en nuestras consciencias, junto a nuestro “yo”, quedarán lo razonable y lo valioso; en tanto que en nuestros rincones más oscuros quedarán los defectos y deseos reprimidos, muchos de los cuales solo veremos reflejados en los “otros”, en quienes proyectemos tales “pecados”. Por cierto, que tales proyecciones se dirigirán hacia “pantallas” propicias: siempre habrá un oportuno chivo expiatorio, “alguien” a quien podamos etiquetar como narcisista, histérico, agresiva, etc.
En esta dinámica social hemos ido edificando una relación dicotómica con el otro, lo que últimamente ha sido potenciado especialmente por las redes sociales, las cuales, sin tener tal objetivo, terminan generando verdaderos laberintos en que cada cibernauta distraído puede caer.
Laberintos que envuelven en una telaraña de personas que comentan lo mismo que tú y que, sin darnos cuenta, van entretejiendo una maraña de argumentos recursivos que reafirman hasta las concepciones más débiles y las teorías conspirativas más rebuscadas, enclaustrándonos en autoafirmaciones y, al mismo tiempo, apartándonos de conocer otros puntos de vista, invisibilizando las diferencias y empujándonos a la intolerancia.
Es así como la marginación ya no es solo socio-económica, aunque ésta sigue siendo su forma más patética y evidente de manifestación. Y dentro de tal mecánica, nuestra forma de relacionarnos con la delincuencia constituye sin duda la guinda de la torta.
Cuando hablamos de culpabilidad, podemos cuestionarnos en qué medida es válido aseverar la responsabilidad de una persona y su libre albedrío, es decir, si en efecto dispuso de la libertad para actuar de un modo distinto.
La ley supone que las personas son libres para elegir entre actuar o no de acuerdo con las normas, vale decir, que es posible imputarles la ejecución voluntaria de un acto delictivo. No obstante, ¿qué tan admisible es esta suposición en el caso de personas que han tenido escasa o ninguna vinculación “prosocial” con el sistema? Porque el sistema condena a la marginación desde el nacimiento a muchos individuos y luego les exige que se sientan parte del “culto” que se efectúa en el interior de sus muros.
Pero, más aún, la ley no es algo “dado”, de validez universal y atemporal, sino que es relativa a cada tiempo y lugar.
De este modo, la definición de delincuencia y su eventual relación con lo marginal, estará en gran medida supeditada a lo que quienes detenten el poder legislativo dictaminen como lo debido y lo indebido.
Las legislaciones debieran proteger lo que cada sociedad estima como legítimo, pero ¿cómo es posible dar cuenta en nuestras legislaciones y en el pacto político y social que las sustenta de una “legitimidad objetiva”?
Si lo que consideramos “malo”, “indebido”, “inmoral”, en cierta medida se fundamenta en nuestras propias sombras personales y sociales, ¿basados en qué criterio pudiéramos establecer un criterio compartido acerca de lo que es “deseable” o “normal”?
Pues bien, la normalidad puede ser entendida desde dos miradas.
Desde la perspectiva estadística, lo normal es lo que hace la mayoría de las personas, lo que no necesariamente es sinónimo de lo deseable o saludable; por ejemplo, es normal que la gente fume, pero pocos dirán que ello constituye un hábito sano o deseable.
El otro criterio es aquel que llama normal a lo que se ajusta a un modelo ideal; de hecho, el vocablo “norma” es una palabra latina que literalmente significa escuadra. Lo normal, entonces, es aquello que se corresponde exactamente con el ángulo recto medido por la escuadra, es decir, que rectamente cumple un “deber ser”. Pero, según este criterio, todos somos anormales en algún punto de comparación: todos tenemos afectos y defectos.
No obstante, al proyectar nuestras particulares oscuridades caemos en un caprichoso juego de sombras chinas en que lo “indebido” lo situamos sólo “allá” afuera. En este juego, nuestras faltas son entendibles, pero las de los “delincuentes” no. ¿Y quiénes son “los delincuentes”?
Los delincuentes serán los “flaites”, los empresarios inescrupulosos, los exponentes del patriarcado o los “degenerados” de todo tipo… cada cual puede escoger su propio blanco y sus propios dardos; pero quizás terminemos advirtiendo que mientras nuestros índices apuntan a quienes honestamente creemos las verdaderas lacras de nuestro tiempo, los otros tres dedos de la mano estarán apuntando a nuestros corazones.
No se trata de que no existan personas que ejerzan conductas que pudiéramos consensuar como indebidas y hasta abominables.
De hecho, se dice que un uno por ciento de la población general tiene rasgos psicopáticos y que, en consecuencia, probablemente ejercerán mucho daño. Pero ello no nos exculpa de la necesidad de una genuina reflexión, de mirar nuestro reflejo en el espejo de la sinceridad y aceptar que -en cierta medida- somos parte del problema… pero donde está el foco de un problema probablemente también estará su solución.
Si conformamos una sociedad escindida, fracturada, que vive una verdadera guerra de trincheras en el plano de las relaciones sociales, resulta entonces impostergable religar nuestro juego de sombras chinas con la integralidad de la propia psiquis, tanto individual como colectivamente
Orilla, siendo sinónimo de margen, es un diminutivo del latín ora, que significa borde o costa. De allí deriva lo “oral”, como límite entre nosotros y nuestro entorno; como un borde entre nuestro lenguaje interno y nuestro pensamiento exteriorizado. Pues bien, quien sella las puertas y ventanas que lo comunican con su entorno está condenado a un constante auto-diálogo narcisista.
El ostracismo se aplicaba en la Grecia clásica como un castigo equivalente al destierro y debería su nombre a que la votación para hacerse acreedor a esta pena se efectuaba en tejas que detentaban una forma similar a la concha de las ostras.
No deja de llamar la atención que la forma de una concha que originalmente estaba destinada a encerrar un molusco para su protección, se terminara relacionando inversamente con dejar fuera de un territorio a una persona.
En esta línea de pensamientos, podría entenderse el ostracismo como un encerrarse en un mundo distinto, desde el que no se puede viajar de regreso. Y al parecer, por nuestra condición de gregarios, nuestra condena en tanto seres humanos es precisamente viajar como peregrinos en búsqueda de identidad (personal y nacional) para entablar diálogos constructivos, no de muros que dividan, sino de templos que congreguen en un sentido común. “Break down the wall” (derriben el muro), así interpelaba hace algunas décadas un memorable álbum de Pink Floyd.
El verbo incluir encuentra sus raíces en las voces latinas in (dentro) y claudere (cerrar), viniendo a significar algo así como “encerrar dentro de algo”. La inclusión es el paradigma que se ha ido imponiendo en las más contemporáneas teorizaciones respecto a la educación.
Poco a poco (y quizás demasiado lentamente) se va dejando atrás el ideal de integración en que, con una grandilocuente mirada paternalista, se incorpora a nuestra sociedad y a nuestras escuelas a quienes tienen algún hándicap negativo. Claro que -hasta ahora- el paradigma de la integración ha sido un valioso baluarte en la visibilización de las prejuiciosas discriminaciones existentes en nuestro mundo, para tomar consciencia y establecer medidas correctoras.
Sin embargo, en la planificación de la utópica sociedad chilena que pudiéramos construir a partir de hoy, debieran quedar atrás tales circunstancias, para derivar por fin a una mirada en que no se trate solamente de integrar en un plano de igualdad a quienes tienen una discapacidad o una característica diferenciadora, sino más bien de abarcar en una mirada comprensiva a todas las personas como únicas e irrepetibles en que, cada una con sus particulares circunstancias personales, vienen a hacerse partícipes de esta co-construcción colectiva.
Tal como en el aula de clases, es necesario lograr una profunda y compartida convicción que posibilite un clima que acoja y valore las diferencias. La diversidad es la clave para crecer, para conocer y para adaptarse. Es en función de las variaciones que las especies se han ido progresivamente adaptando a sus cambiantes contextos.
Heterogeneidad debiera ser lo premiado, para ser incorporado aportativamente al crecimiento del cuerpo social.
Curiosamente hoy en día lo que se premia es la homogeneidad: aumenta la aceptación y valoración social en la medida en que cada persona se asemeja más al ideal que muestran los comerciales, las estrellas musicales o deportivas y los “influencers”.
Similarmente, en salud mental la forma de establecer una patología de la personalidad incluye la carencia de flexibilidad. Una sociedad culturalmente trastornada, presa de su rigidez, no logra acoger la diferencia y, por lo tanto, en vez de procurar una elaboración o canalización creativa, condena irremediablemente al juego de sombras chinas a aquellos matices difíciles de aceptar de sus miembros y del conjunto.
Pareciera oportuno citar a Boaventura de Sousa Santos: “tenemos el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza, tenemos el derecho a ser diferentes, cuando la igualdad nos descaracteriza”.
Las escuelas, como instituciones paradigmáticas de las civilizaciones contemporáneas, son un fiel reflejo de éstas. Para generar un cambio real de paradigma, se torna fundamental el establecimiento de un “sentido de comunidad” en que tanto las individualidades como el colectivo son los protagonistas de una verdadera sinfonía coral, especialmente en la socialización de los futuros ciudadanos.
El psiquiatra Ricardo Capponi reflexionó alguna vez: “Descendemos de cooperadores que prosperaron gracias a la ayuda mutua”. Como lo expresara Heidegger, podemos hablar de una interdependencia entre la persona y su contexto, porque cuando hablamos de “los otros” no nos referimos a “todos los demás fuera de mí, y en contraste con el yo”, sino que se trata precisamente de “quienes uno mismo generalmente no se distingue”.
Resulta curioso que, si bien originalmente marginar consistía en dejar fuera de los muros de la ciudad, tal como ocurría con el ostracismo, en estos días más bien parece un proceso de ir encerrando en reductos propicios a la ciudadanía eventualmente marginada, como encarcelados, ya sea bajo los reales barrotes de las cárceles chilenas o bajo los infranqueables candados de los suburbios y las poblaciones.
Más curiosa aún resulta esta constatación al recapacitar en su relación con la raíz del verbo incluir revisada más arriba. Llamados a un cónclave de las sombras, los “marginales” han ido paulatinamente sobrepoblando hasta los límites del hacinamiento las cárceles y la periferia de las urbes.
Pero las prisiones físicas son solo una consecuencia de las prisiones psicológicas.
Probablemente, plantear el abolicionismo absoluto de todo el derecho penal y de sus formas de represión carecería en la actualidad de sentido de realidad. Existen, en efecto, conductas que causan daño a las personas y deben procurarse medios para evitar que ellas acontezcan, pero pareciera sensato avanzar a modos más racionales que prevengan la ocurrencia de tales comportamientos, más que limitarse a sancionar su ocurrencia.
La actitud es una disposición que tenemos frente a “lo otro” para pensar, sentir o actuar de determinadas formas. En el tratamiento que se efectúa en nuestras cárceles se procura -más allá de cambiar conductas específicas- cambiar una actitud procriminal por una actitud prosocial.
Pareciera oportuno igualmente entonces propiciar en nuestra sociedad un cambio de actitud en la forma de relacionarnos con el otro, lo que en no poca medida es un cambio de actitud respecto de la manera de relacionarnos con nosotros mismos. Cuánto sentido puede hacer entonces: “ama a tu prójimo como a ti mismo”.
Si aceptamos lo simbólicamente marginado de cada uno de nosotros, podremos estar más próximos a comprender al marginado de carne y hueso de nuestra sociedad contemporánea, tanto que tempranamente se levanta para recorrer kilómetros en buses atestados para llegar a su lugar de trabajo, como aquel otro que nos ofrece limpiar el parabrisas del automóvil o quien se acerca con un arma para procurar arrebatárnoslo.
Tolerar deriva del latín tollere, que significa levantar, aludiendo al esfuerzo de soportar una carga. En tal sentido (a partir de la raíz indoeuropea “tel”) se emparenta con el vocablo Atlas, quien logra mantener el mundo sobre sus hombros y con tálanton, que es el nombre que recibía el plato de la balanza, en el cual griegos y romanos pesaban sus mercancías, de donde derivaba también la moneda romana “talento”. De este mismo término provienen “talante” y “talento”, en referencia a la parábola cristiana que alude a las capacidades con que la naturaleza ha dotado a cada ser humano.
Es decir, ejercer una sociedad de la tolerancia y la inclusión, supone un ejercicio de fuerza que necesariamente implica que cada conciudadano ejerza un heroico rol, digno de Atlas, para soportar en conjunto esta nueva sociedad que podremos co-construir sin exclusiones.
Este ejercicio de pesar -a modo de una balanza- es precisamente el origen de la palabra pensar; y, tal como pensar supone sopesar los argumentos en contra y a favor de un objeto analizado, asimismo debemos entender la tolerancia como una nueva forma de pensar. Ese quizás sea el talento que deberemos ejercitar en los tiempos por venir.